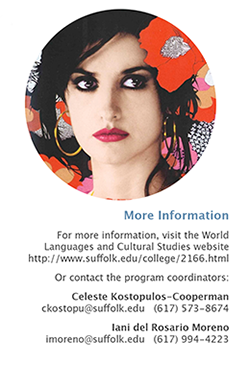Por: Stephanie Zito
Tengo muchas memorias de mi niñez. Pero, las mejores memorias son con mi abuelo, Buddy.
Buddy era muy alto con pelo gris. Porque Buddy era viejo, poseía un par de dientes postizos. Lucía los dientes todos los días cuando él se sonreía. Buddy tenía ojos azules y anteojos grandes. Siempre llevaba pantalones negros con una camisa blanca. Su cuerpo estaba cubierto con tatuajes porque él estuvo en el ejército. Le encantaban dulces de azúcar y matequilla.
Todos los sábados, Buddy y yo conducíamos por mi pueblo pequeño, Guilford, en su camión rojo. Íbamos al banco para obtener un pirulí. También, íbamos a la cafetería y mirábamos lucha libre en la televisión. Le dábamos ánimo al “Hulk.”
De repente, en la primavera de 1998, Buddy estuvo enfermo. Se mudó al hospital. Era un edifico con cuartos blancos y muy estériles. Buddy estaba pálido y no estaba contento. Tenía tubos en la nariz y el brazo.
Un día, mis padres y yo lo vistamos en el hospital. Buddy no reconoció a nadie, ni a su familia ni a su nieta favorita. Gritaba porque el dolor era inaguantable. Antes de salir del hospital, fui a la cama de Buddy. Besé la mejilla. Luego, puse un dulce de azúcar y mantequilla en la mano de mi abuelo. Yo le dije, “No puedo esperar hasta que llegue el sábado. Hasta luego.”
El próximo día, el siete de abril, Buddy se murió. Yo tenía diez años y no comprendía. Pero, todos los días después este momento, yo recordaba el olor a sus dulces favoritos.