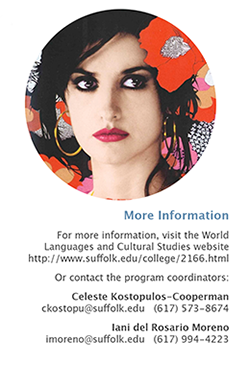Muchas noches, antes de acostarme, empiezo a cuestionar mis raíces. Vengo de dos familias muy distintas: una con orígenes europeos y una de México; pero siento que no pertenezco a ninguna de ellas. Entonces, me pregunto ¿quién soy? Mi mamá mexicana no me enseñó a hablar español, y mis padres tampoco me presentaron las costumbres de sus propias raíces. Por eso, me siento norte americana: fuera de contacto con mis cimientos. Si no tengo los cimientos de mi identidad ancestral, ¿hay algo en mi sangre que me da los derechos de exclamar que soy de una u otra raza?
Aproveché mis raíces mexicanas cuando hice la solicitud para inscribirme en la universidad. Sabía que las universidades prefieren la diversidad y que podría ser una de los estudiantes identificados como minorías. Aunque soy mitad mexicana, lo cual es un porcentaje grande de mi ascendencia, nadie me describiría así. De todas maneras, yo usé mi linaje mexicano para asegurarme un puesto en la universidad. ¿Debería haber hecho esto o no?
Por otro lado, cuando estoy rodeada por latinos, siempre me presento como una blanca, y no es una sorpresa que ellos creen que soy más blanca que el “Wonderbread.” Entonces, mi identidad cambia con cada situación y con las personas que me rodean. Consecuentemente, nunca me siento como una persona completa.
Muchas personas son ciudadanas de algún país donde las costumbres forman diversos estilos de vida; pienso que soy una ciudadana del mundo, escondida entre las multitudes de culturas vibrantes y razas variadas. Lentamente, estoy llegando a aceptar que soy la gringa, la blanca, la mexicana, la chucha.
Mi identidad es transitoria.
Soy una nómada.